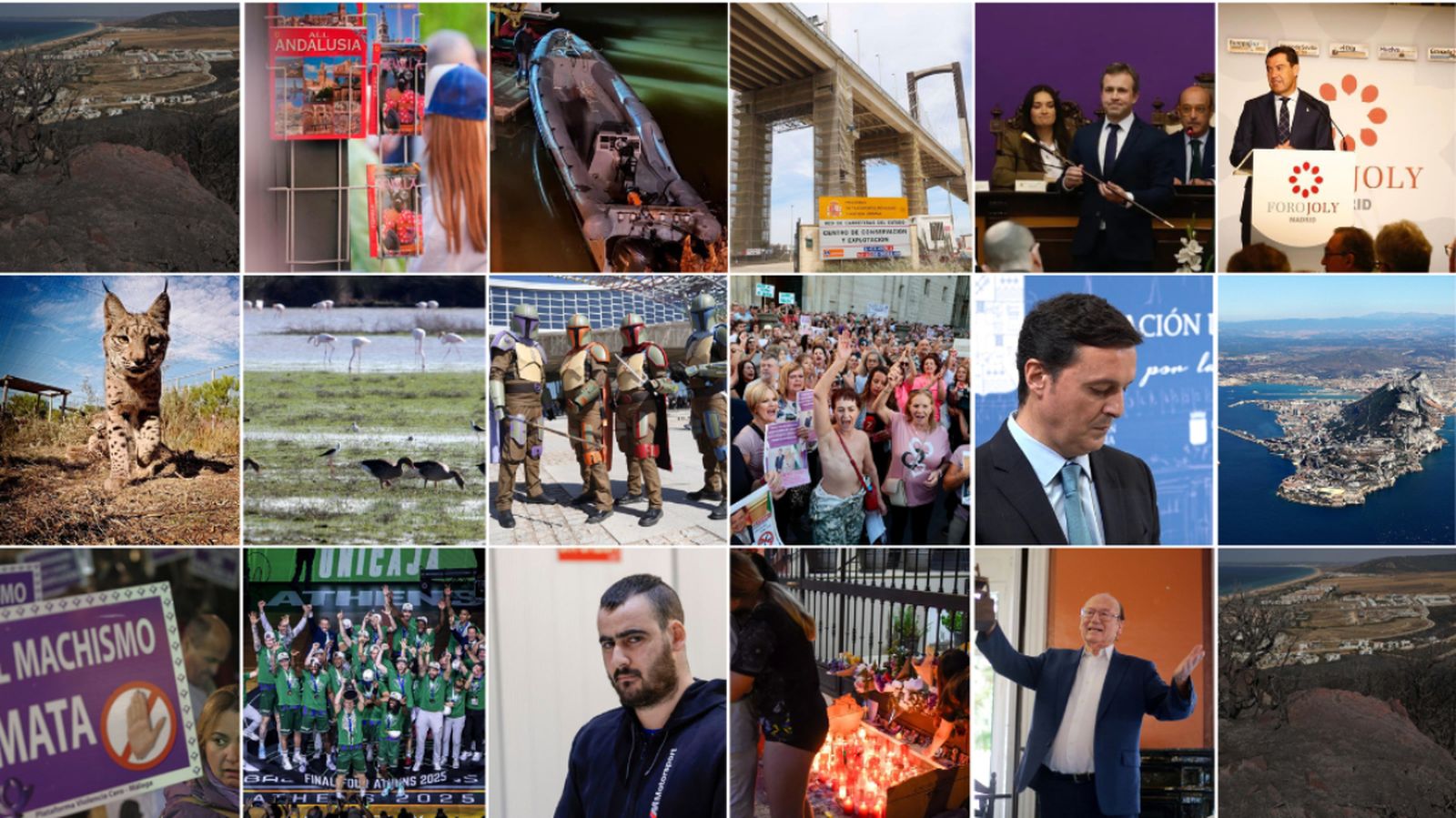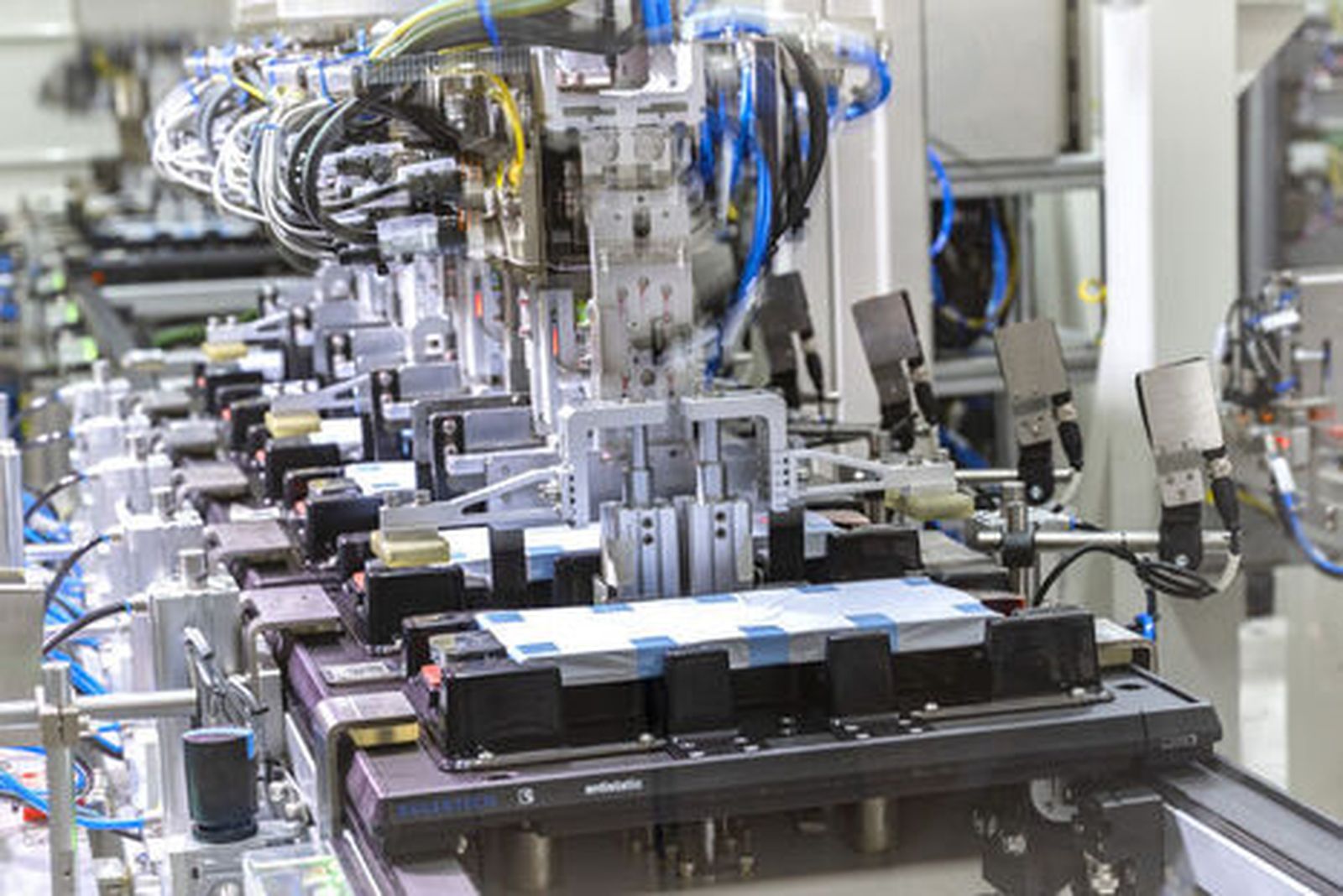Pecadores, ministros y boquerones en vinagre
Los sacerdotes absolvían a los penitentes en mitad de la base aérea, mientras a su lado transitaban voceadores de refrescos, soldados, seminaristas y vendedores de lotería








Si es pecado inmiscuirse en una confesión (que no lo sé) este cronista pecó mucho ayer domingo, aunque para su descargo puede alegar que fue sin querer y que desconoce quién era el penitente y mucho menos el nombre del confesor. Había amanecido en la base aérea de Armilla un día claro y fresco después de una copioso aguacero de medianoche y el gentío (mucho menor del esperado) se preparaba para la beatificación del siervo de Dios. En las encrucijadas que formaban las filas de sillas los confesores, de pie y con estola verde, escuchaban los pecados de los fieles sin mover un solo músculo. Luego, cuando culminaban su ligero rapapolvos, moviendo discretamente las manos o extendiendo los índices, colocaban las manos sobre la cabeza del infractor y limpiaban sus faltas.
Pequeños corros de pecadoras arrepentidas esperaban su turno en silencio, mientras alrededor transitaban los voceadores ambulantes de refrescos y bocadillos, los vendedores de lotería, los recaudadores de limosnas y una heteróclita representación de curas, voluntarios, policías, soldados, bomberos, ministros de liturgia, seminaristas, frailes, personal de los servicios de socorro y, por supuesto, periodistas.
Así que no era raro, ni achacable a otra curiosidad que no fuera la profesional, que el periodista, mientras zascandileaba por el piso de tierra, se introdujera sin querer en los secretos de confesión. Los pecados llegaban a su oído a ráfagas. "Padre, me culpo...", decía uno. "Padre, no he podido vencer el pensamiento....", planteaba otro pecador. Y un cura, un poco más allá, amonestaba: "Usted, señora, no puede guiarse por los sentimientos...". Y así, en cada cruce de caminos, en mitad del gentío, los disciplinantes iban recibiendo las absolución, unas veces parados y otras caminando al modo aristotélico, mientras un grupo de cuerda entonaba sin parar en el altar canciones piadosas: "¡Beeendiiito sea el Seeñor / uuna fuerzaaa de salvaaaación!".
Era una mañana hermosa. El sol aún no pegaba con la dureza atroz del mediodía y desde el estrado donde intervenían los músicos se veían avanzar, como hormigas, los ríos de devotos y desembocar hasta perderse en un océano casi inabarcable de sillas. Más sillas que devotos, sin duda. Todo resultó exagerado. Desde que un buen día el alcalde José Torres Hurtado proclamó que Fray Leopoldo era mejor gancho turístico que el Parque de las Ciencias, cundió la euforia en la clase eclesiástica que no dudó, como es costumbre, en echar las campanas al vuelo. Así calculó en un millón el número de fieles que acudirían a la beatificación del siervo de Dios. Y aunque luego la previsión fue reducida a 300.000, las expectativas resultaron hiperbólicas: sobraron sillas, cocacolas, bocadillos, servicios de emergencia, sobraron cortes de tráfico y sobró, en fin, espacio en la base del Ejército. El dato es preocupante teniendo en cuenta que, cuando los organizadores hagan balance, el déficit o la ganancia no será de almas sino de euros, a razón de veinte por alma.
Las dos horas de espera fueron las más gratificantes. Por la temperatura y el feliz colorido de la función. Entre canto y canto, la megafonía aconsejaba a los fieles tomar una pieza de fruta para evitar los desvanecimientos y en ningún caso correr ni darse prisa. Como aún no picaba el sol, los asistentes que ya ocupaban su asiento platicaban entre sí, probaban las sombrillas, se cuadraban en el cuello el pañuelo celeste de la beatificación o se abanicaban con un paisaje de hábitos y sierras. Algunos grupos sacaban pancartas, "Por Fray Leopoldo y por ti, abuela, estamos aquí", proclamaba una de ellas junto a un retrato de ambos, del beato y de la abuela.
En uno de los costados, junto a las filas de retretes, alineadas como casetas de playa, un grupo de voluntarios vendía recuerdos de la beatificación. Camisetas, bolígrafos, lápices, imanes para los frigoríficos, gorras de visera, alforjas y abanicos llenaban el puesto. Los fieles elegían los recuerdos conforme a la estatura de su nostalgia y arramblaban con ellos en bolsas serigrafiadas con la cabeza del beato.
Conforme subía la temperatura y llegaban al recinto las autoridades civiles y militares, los cardenales, los arzobispos, los obispos y los sacerdotes, de la tierra batida se elevaba un agradable olor a establo. A las diez de la mañana llegaron en efecto las autoridades, todos muy peripuestos y observando el gris marengo que prevé el protocolo para los días importantes.
Entre ellos, rodeada de micrófonos, estaba Ileana Martínez, la portorriqueña que gracias a su inexplicable curación de lupus ha inscrito a Fray Leopoldo en el libro de los beatos. Ileana es una mujer con pómulos carnosos y piel de melocotón que no aparenta (milagros de la vida) los cincuenta años que tiene. Ileana explicaba su curación frente a un grupo de obsequiosos informadores que la escuchaban sin poner reparos.
Mientras esto sucedía, en la rebotica del escenario, la jerarquía eclesiástica iba formando una fila de dos en fondo precedida por monaguillos. De un habitáculo prefabricado iban saliendo los prelados después de elegir las túnicas y de que unas modistas, con su acerico colgado al cuello, le ajustaran los largos y los anchos.
Todo estaba listo. El coro acabó el Agnus Dei, Rosa López interpretó su peculiar versión del Ave María de Schubert y a continuación, coincidiendo una conexión televisiva, los celebrantes y los concelebrantes se pusieron solemnemente en marcha. Era el aviso de que la algarabía había terminado y empezaba la parte trascendente y ceremoniosa.
Y visto y no visto, el gentío se quedó en silencio, el coro comenzó los cánticos litúrgicos, las autoridades adquirieron esa característica cara de acelga de los días fastuosos y quizá, alentada por las gravedad y la prosopopeya de los cuerpos tensos, la temperatura comenzó a subir, el sol a quemar y los miembros a entumecerse. Comenzó la ceremonia y con ella los desmayos. No fueron muchos pero sí vistosos, pues por cada devoto que se privaba acudía una ambulancia y una numerosas brigada de socorristas de Protección Civil. Había tantos y tan bien dispuestos que daba la impresión que competían por encontrar y socorrer a un desmayado. Pero resultó que los soponcios eran inferiores a los socorristas y cuando un grupo encontraba a una víctima la rodeaba con una rara avaricia de misericordia, la sentaban y no la dejaban escapar por nada del mundo.
En el estrado, mientras tanto, continuaba la función. El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, y el prefecto para la Congregación de la Causa de los Santos, Angelo Amato, fueron los encargados de hilar la hagiografía del beato, una simpática galería de anécdotas que, juntas, conforman lo que los franciscanos, frente a la Suprema Sabiduría, denominan la Santa Simplicidad. Y simples, e incluso a veces un poco gansas, son las historias que la Iglesia atribuye al siervo de Dios. Como cuando fue nombrado cocinero y le encargaron un huevo pasado por agua para un religioso enfermo. Un día y otro nuestro fraile lo llevaba duro y fue reprendido. "Yo no comprendo cómo sucede esto", respondió, "porque tengo puesto el huevo a cocer desde el mediodía".
En otra ocasión, como sus seguidores le cortaban con tijeras los bajos del hábito para hacer reliquias sin que se diera cuenta, el fraile dijo: "No sé con qué tela hacen estos hábitos que al segundo lavado encogen". Y cosas así, llenas de candor juniperino, es decir, parecidas a las gansadas del Fray Junípero, el más importante precedente franciscano del beato de Alpandeire. A veces, sin embargo, desde el púlpito, el prefecto Amato pasaba de lo juniperino a lo jupiterino, del candor a la quema de conventos.
Y así, entre rezos y nuevos cánticos, entre plegarias y colas para la comunión, entre mareos y sudores, se fue consumiendo el acto. El público ya se movía inquieto en sus asientos o se había levando cuando el arzobispo de Granada leyó el pliego de agradecimientos y la procesión de prelados volvió a ponerse en marcha. El público, rebozado en polvo, bordeó angustiado el perímetro de la base aérea en busca de la salida (que parecía puesta por el diablo, de lejos que estaba) y cuando avistó la zona civil se arrojó al interior de los autobuses como si fuera la gloria. O como si escaparan de algo.
Y así el gran negocio que preveían los restaurante y bares de Armilla a costa de la beatificación se quedó en nada. La última imagen que recuerda el peregrino desde el automóvil camino de Granada fue un retrato del siervo de Dios colocado en la fachada de un ventorrillo con la leyenda: "Bocadillos de morcilla, raciones de paella y boquerones en vinagre". La hambre del hombre, una y trina.
(En alabanza del pobre Fray Leopoldo, amén).
También te puede interesar
Lo último