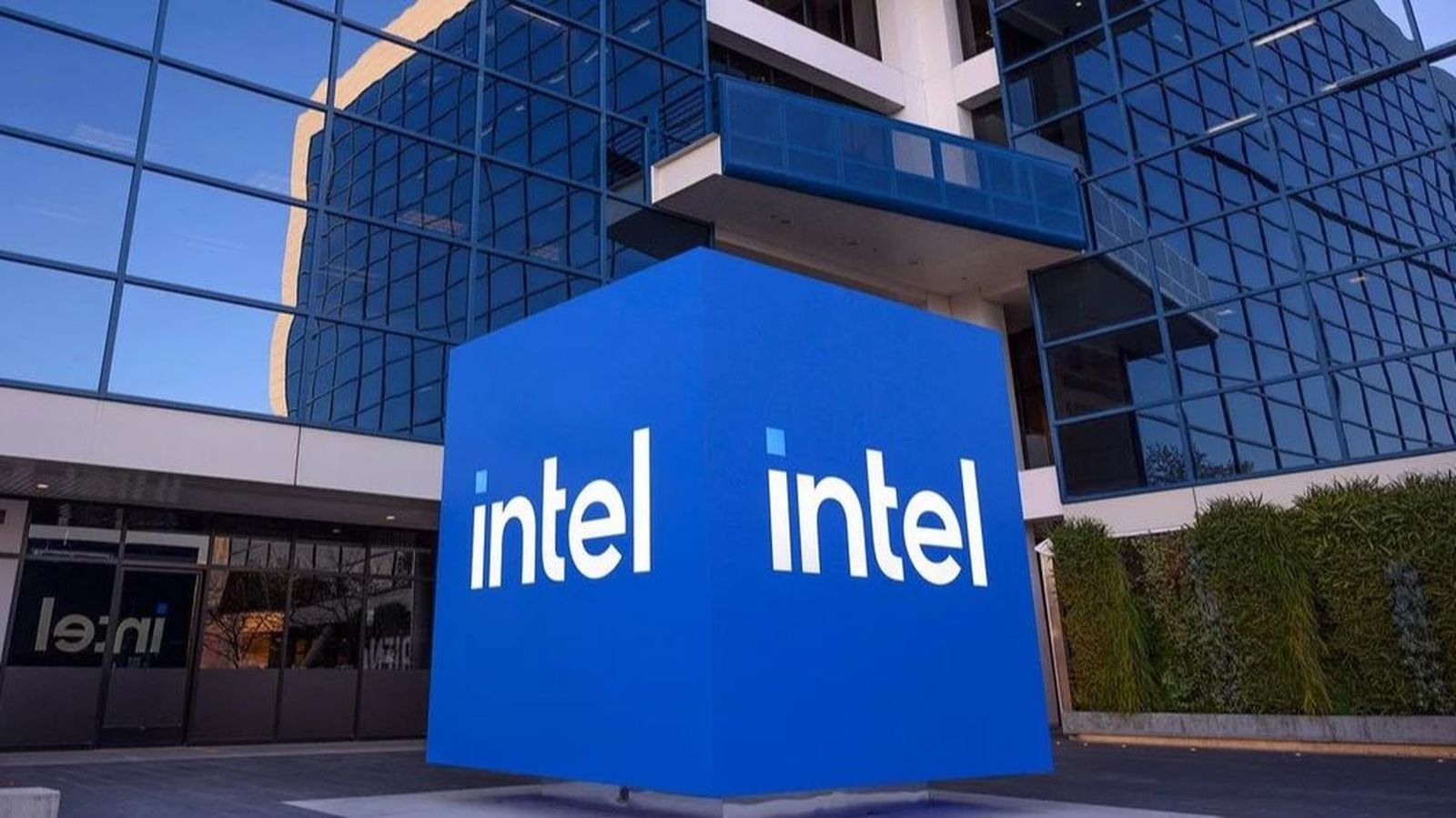La tele más Real del año
Joaquín, el enorme intangible
Esta semana se ha retirado un futbolista del Real Betis Balompié que es un ejemplo palmario de la diferencia entre valor y precioEl valor del ya legendario portuense está hecho de la materia de los sueños
Sobre el valor de las cosas hay muchas cosas escritas, disquisiciones y propuestas teóricas de mayor enjundia de la literatura que ha generado el hijo menor del valor, esto es, el precio. Mientras que el precio es la cantidad de dinero que se paga por un producto o servicio, el valor es cuánto aprecia o necesita algo quien paga por ese algo: el valor es subjetivo o cualitativo; el precio es dinero a cascoporro, objetivo y cuantitativo. Dice un dicho que sólo el necio confunde valor y precio, y aunque en él el afán por rimar impera, en la diferencia entre ambos conceptos está el germen de la economía en su acepción de búsqueda del beneficio. Una prueba de esto es la bolsa de valores: uno compra o vende a un precio, pero el valor de la acción adquirida o vendida puede no tener mucho que ver con lo pagado monetariamente; sin ese riesgo, no habría mercado de valores. De idéntica manera, a las empresas se las compra no por el precio perfeccionado por la diferencia entre lo que tiene (su activo) y lo que debe a sus dueños o acreedores (su pasivo), sino por lo que se les sale del arco del triunfo -sus bolsillos y sus ganas- a quienes compran y venden la empresa: el precio es sólo un lugar de encuentro, lo cual no es poco, pero que no tiene mucho que ver en muchos casos con los ratios que se calculen sobre las partidas del balance, ni con la caja o tesorería, y tampoco con los contratos firmados por la compañía (esto no quiere decir que tales conceptos sean desdeñables en un comprade una empresa, huelga decir). Hay cosas más importantes que los números antes de estrechar la mano, se llaman intangibles, es decir, cosas valiosas que no tienen un precio claro. El trato de la burra impera. Los motivos para que un inversor compre a una sociedad no suelen estar en su balance, es decir, en su contabilidad, donde no hay mayor rastro de la reputación, los contactos, la red comercial, su destreza tecnológica, el compromiso de su gente o su nivel de experiencia y formación.
Como un balón en el aire que se baja al césped, llevemos esta reflexión a un acontecimiento que ha resonado esta semana, el adiós del futbolista bético Joaquín, que se retira a los 41 en el club del que fue canterano tras una carrera ya histórica y legendaria. Si sus dotes técnicas y cancheras son de figura grande, su valor para el Real Betis Balompié es incalculable, y dicho valor -que no tiene precio- está hecho en buena medida de la materia de la que están hechos los sueños: amor a los colores, afición como amalgama que no distingue de clases ni apariencias, compromiso incluso en la derrota (o, sobre todo, en la derrota), fidelidad, herencia y alegría. El valor de los activos intangibles verdiblancos está muy por encima del precio de sus activos, incluido su estadio y todos sus jugadores a precio de mercado. Es seguro que sus dirigentes no son ajenos a que su estrategia deportiva debe beber de la fuente del manque pierda (¿hay algo más bello y etéreo -intangible-que el amor sin fin ni moneda de cambio, el que emprende el vuelo como un ejército de custodios a unas malas?). Una fuente que hay que mantener fresca, limpia y fiel a sus valores primigenios: esos que mantendrán vivo un cariño que trasciende a la propia tierra. Para eso, Joaquín es un intangible como la copa de un pino verde..., aunque se lo pueda tocar y esté aún hecho un atleta. Y lo mejor de todo es que ese activo intangible no sólo lo seguirá siendo una vez que no vaya a los entrenamientos ni salga en el minuto 65 -para canguelo del adversario-, sino que crecerá como mito y leyenda en el corazón de todos los niños que lo han querido con inocencia y fervor cuando ya, Dios mediante, sean viejecitos que le compren a su nieto una camiseta de Joaqui con la que ver a su Betis.
También te puede interesar
Lo último