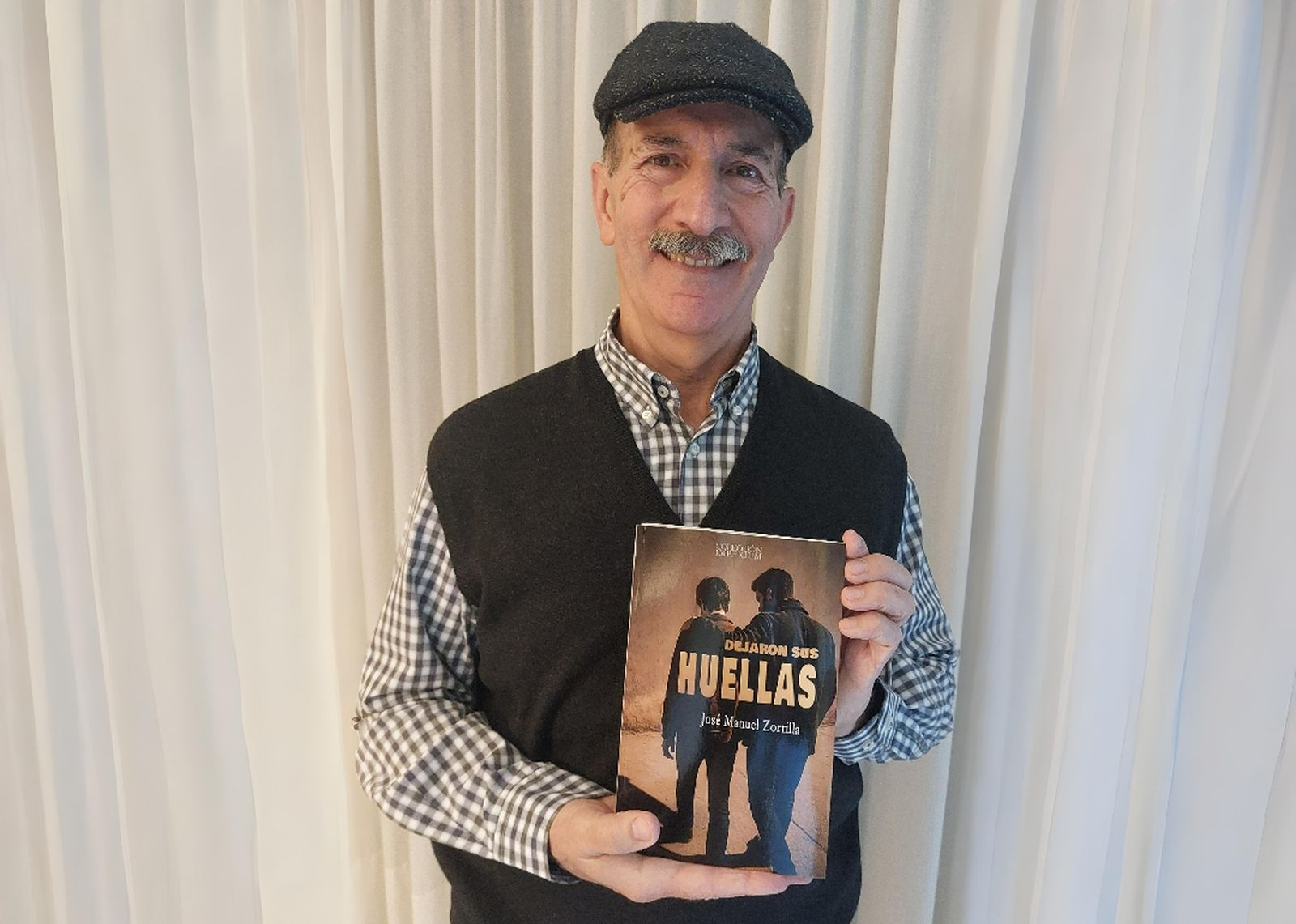Fando y Lis van al circo
Crítica de teatro | 'La Strada'

La Ficha
LA STRADA
****
Festival de Teatro de Málaga. Teatro Cervantes. Fecha: 18 de enero. Dirección: Mario Gas. Texto: Gerard Vázquez, a partir de la película de Federico Fellini. Intérpretes: Alberto Iglesias, Alfonso Lara y Verónica Echegui. Aforo: Unas 400 personas.
Anunciaba Mario Gas aromas beckettianos para la adaptación escénica de La Strada de Fellini, pero, con tal de afinar un poco, cabe admitir que la obra evoca curiosamente el mundo prefigurado por Fernando Arrabal en Fando y Lis; un mundo deudor de Beckett, sin duda, pero más incisivo a la hora de presentar una relación amorosa entre un hombre y una mujer a través de la dominación, el sometimiento, la ira y la violencia. La Strada no llega a los extremos de Arrabal, pero sí lanza un dardo similar al corazón de la tragedia. Se preguntarán qué pinta Fellini en todo esto, y bueno, lo cierto es que la película está bien presente como no lo está en absoluto; seguramente el mayor vínculo, al menos en un plano emocional, reside en la evocada música de Nino Rota, pero en la ya larga historia de los vasos comunicantes que yacen entre cine y escena esta Strada merece una atención singular por cuanto la traducción de lo que rodó Fellini (insisto, fiel y a la vez libérrima; los cauces que guían la creación artística no son menos misteriosos) al teatro se vierte en un lenguaje dramático bien concreto y de manera natural. Es evidente que cuando Fellini realizó La Strada (curiosamente sólo un año después del estreno de Esperando a Godot, en 1954), no pensaba en Beckett ni mucho menos en Arrabal, pero no parece que la adaptación de Gerard Vázquez haya partido de la premisa beckettiana, sino que ésta se ha dado a posteriori por una curiosa síntesis simbólica. El mismo texto de Vázquez, por cierto, tuvo ya un primer montaje en 2006 dirigido en Barcelona por Xicu Masó, y ahora disfruta su particular y resonante reválida de la mano de Mario Gas. En todo caso, resulta esclarecedor que Gas haya apostado a estas alturas por revivir aquello que algunos llamaron con tan poca fortuna teatro del absurdo para demostrar que esta poética alzada en el menos es más, en la depuración absoluta del lenguaje y en la proyección de lo humano más desprovista de encantamientos verbales y fuegos artificiales sigue teniendo sentido (cosa que por otra parte sabíamos gracias al trabajo de compañías como La Zaranda). De paso, y para no defraudar, Gas ha creado uno de sus bellos artefactos escénicos, donde incide en el diálogo con las proyecciones audiovisuales y construye un cosmos de poderosa capacidad de significación.
El mundo del circo como trasunto de la existencia surte así sus especiales efectos en la querencia del clown que espera a Godot, ya ejerza de forzudo rompedor de cadenas o de encantador violinista. Mientras tanto, el Godot que nunca llega es el amor: la tragedia de Fando y Lis se amplía a un juego de tres para atisbar una esperanza que resulta a la larga más dolorosa. El acierto del montaje es el de vestir La Strada de una historia que quiere ser de amor pero no sabe cómo, no encuentra el camino, lo que desde luego es un presupuesto fielmente beckettiano (y arrabalesco, cierto). Lo que sienten Zampanó y Gelsomina quiere ser amor, pero no sabe manifestarse como tal, y es aquí donde aquella poética sabe más contemporánea. Un debate serio sobre el amor hoy día tendría que transitar sin remedio por estas orillas.
El trío protagonista borda una lección de interpretación tremenda, bien equilibrada y mejor ejecutada, aunque el mayor hallazgo es la piedad que, por encima de la condición de su personaje, inspira Verónica Echegui con una construcción conmovedora que habría hecho las delicias de Samuel Beckett. Como tantas veces, he aquí un posible amor que no pudo ser. En honor a la verdad, hay que preguntarse si alguna vez lo fue.
También te puede interesar