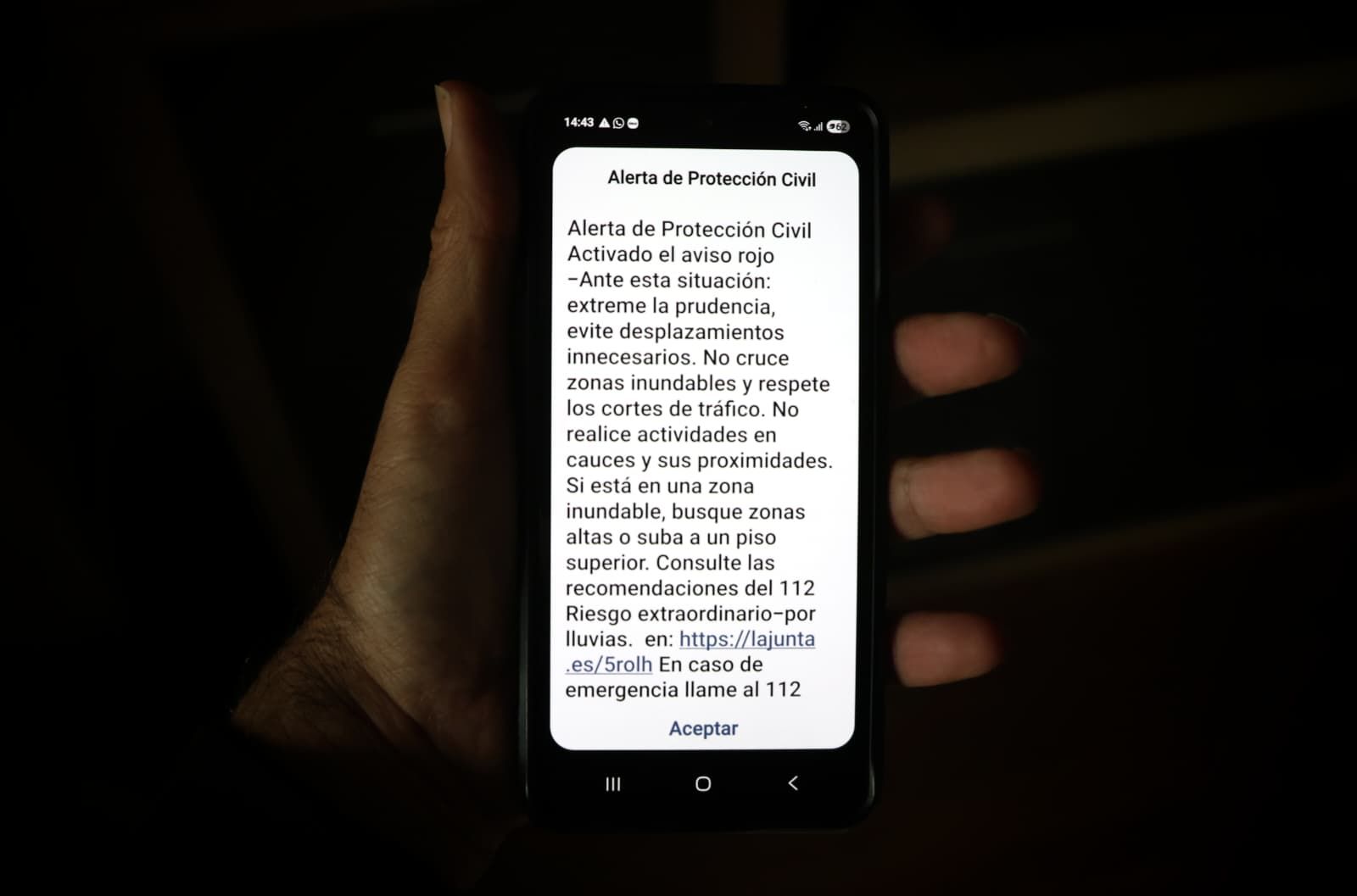Caminar como resistencia
Calle Larios
Muy a pesar de las terrazas, de las aceras destrozadas, de las pérgolas y de la calima, echar a andar entraña, todavía, un activismo político noble y necesario

Tal y como están las cosas, un servidor celebra cada nuevo libro del sociólogo francés David Le Breton como agua de mayo, o agua de abril, si lo prefieren, ocasión fabulosa en cualquier caso para la reconciliación más honesta. El autor sirve ahora en las librerías Caminar la vida. La interminable geografía del caminante, que publica la editorial Siruela y en el que Le Breton vuelve a su tema predilecto: el noble hábito de caminar no sólo como práctica saludable, que también, sino más aún como ejercicio de resistencia en términos abiertamente políticos. Su discurso es tan necesario como, digamos, aplastante, y podría destilarse en esta síntesis: ante la deriva de las ciudades dirigidas y proyectadas como centros comerciales, en las que la ciudadanía se considera únicamente en virtud del consumo; y en un mundo donde cada objeto de la experiencia es sustituido a toda velocidad por una emulación espectacular y baldía, echar a andar nos devuelve el protagonismo que, por derecho, nos corresponde. Si el nuevo orden mundial pasa por poner precio a cada ámbito de la existencia, una lógica a cuya asunción se apresuró la movilidad urbana sin reservas, caminar entraña un acto de rebeldía, una atención prestada a las conductas humanas que hasta ahora no han podido ser compradas. Veo las gasolineras a reventar y los sistemas informáticos de algunas petroleras desbaratados a cuenta de una bonificación de veinte céntimos y no hay más remedio que acordarse de Le Breton. Frente a la convicción general de que a pie nunca llegaremos muy lejos, es así, caminando, como un mundo más empequeñecido y reducido a su versión más pobre recupera la dimensión que le es propia. Ahora que los nacionalismos y las fronteras vuelven a pesar tanto o más que en 1945, ahora que Putin se ha salido con la suya y el sueño europeo se ha llenado de miedo y de llamadas a conformarse (realpolitik, lo llamaban), cuando empiezas a caminar adquieres la convicción de que no hay un límite en el que tengas que detenerte, y habría que admitir que la libertad se parece mucho más a esto que ir a los toros. Mucho más allá de la distracción frívola y ensimismada del flâneur, caminar es hoy una manera de decir no, que es lo que, según Albert Camus, distingue al hombre rebelde. Tuve ocasión de entrevistar a David Le Breton hace unos años, en una visita a Málaga para la presentación de su celebrado Elogio del caminar, y el autor se refirió a caminar y guardar silencio como dos formas de resistencia política. Pasado el tiempo, cada vez estoy más convencido de que quedarse callado ante el ruido general y tomarse el tiempo que haga falta para ir a los sitios son dos decisiones no sólo deseables, sino urgentes, en el contexto contemporáneo. Siempre habrá, por supuesto, momentos en los que sea imprescindible alzar la voz, pero lo que haya que decir tendrá sentido en función del silencio previo. Y siempre habrá razones para acortar las distancias, para cambiar de latitud a una velocidad mayor, pero será la medida exacta del paso la que nos confirme cuánto avanzamos y cuánto retrocedemos.
Eso sí, no es fácil defender el apostolado del caminante en una ciudad como Málaga, que parece alzada en armas, cada vez con más ferocidad, contra quien decide andar a pierna suelta en lugar de seguirle el juego a los recaudadores. A las aceras destrozadas e impracticables, las calles y plazas invadidas por terrazas hasta mucho más allá de los límites razonables, la carestía de sombra (espera que todavía nos van a dar lecciones las administraciones públicas sobre cómo instalar una pérgola en el lugar menos apropiado), la ausencia de mobiliario urbano, la instalación de tribunas y expositores publicitarios en cualquier recodo, la proliferación de carriles-bici irreconocibles y la lógica suicida de buena parte del trazado urbano se han añadido estos días la calima que lo ha convertido todo en una peligrosa pista de patinaje y un alcalde recomendando al personal que eche a andar por la calzada para salvar la vida aunque sea a costa de un atropello, cuidadín. En las últimas semanas he escuchado lamentos en boca de varios cofrades acerca de lo ingrata que resulta esta Málaga para sus procesiones, pero igual debían reparar en el modo en que, mucho antes, esa ingratitud se demuestra hacia los simples paseantes que no tienen más aspiración que dar una vuelta o volver a casa a pie, porque sí, porque apetece, porque vivimos en una ciudad especialmente favorable a tales términos, porque se supone que los espacios públicos están para eso. Pasado el tiempo ha quedado claro que aquella transformación del centro histórico que hace veinte años pretendía darle todo el protagonismo a los peatones ha mostrado su verdadera utilidad: se trataba de conceder la prioridad a clientes y consumidores, no a quien le diera por dejarse caer por allí sin más. Así, hemos dejado una Alameda Principal a mitad de camino de lo que debía ser, pero adivinen qué pintan los viandantes en la utópica reordenación del Eje Litoral: exactamente lo que pinta una higa. El Ayuntamiento ha dejado claro que no va a renunciar a las torres en el suelo de Repsol porque el bosque urbano que los cuatro pelmas de siempre siguen pidiendo no genera retorno y a ver quién recupera entonces los cien kilos del ala. Obligar a la gente a pagar para entrar en el parque de marras quedaría demasiado raro, aunque un momento. Lo de Putin seguiría siendo peor.
Habrá que caminar, entonces, antes de que nos multen por ello, antes de que graven cada paso, de que esté mal visto, muy a pesar de los obstáculos, de que se te quiten las ganas. Caminar para que al menos quede constancia. Primero un paso, luego otro. En nuestra ciudad. En cualquier otra.
También te puede interesar