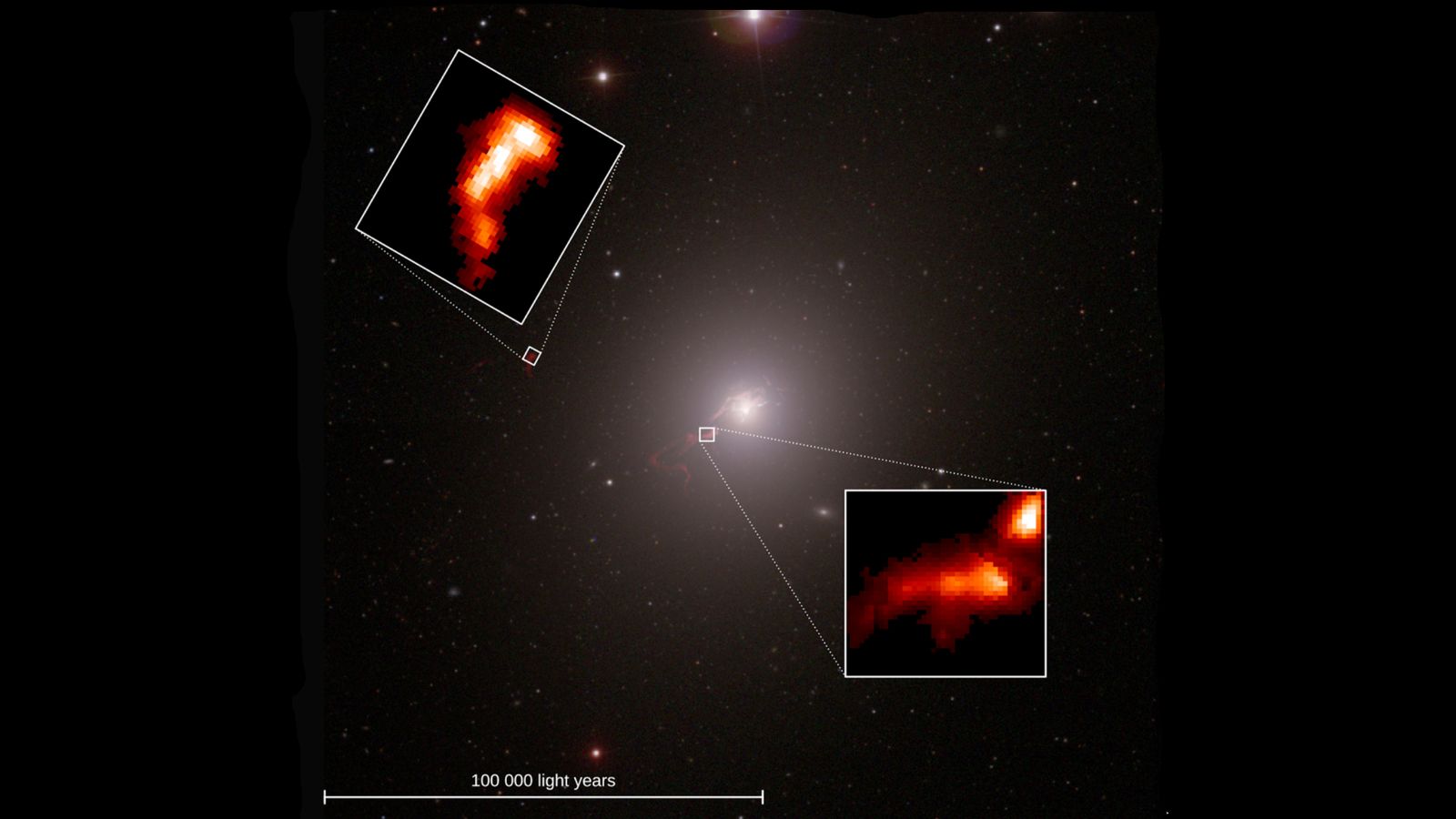La Viking odisea IV: La travesía
el jardin de los monos
Del rumor vikingo al amanecer sobre Oslo: una travesía por las arterias antiguas del norte
La Viking odisea III: Comienza la odisea

Diez años antes, la ruta que habíamos elegido para alcanzar los países nórdicos fue cruzar la pequeña isla alemana de Fehmarn para coger en el puerto de Puttgarden un trasbordador que nos llevó a Dinamarca. Un segundo transbordador nos trasladó, en veinte minutos, de la ciudad de Elsinor, muy cercana a Copenhague, hasta Helsingborg en Suecia. Desde allí partimos hacia el norte atravesando desde los bosques y lagos suecos hasta los fiordos noruegos. Pero en esta ocasión decidimos hacer la ruta por mar y plantarnos, en poco más de doce horas, en Oslo.
Zarpamos desde el puerto de Kiel, al norte de Alemania, a menos de cien kilómetros de Hamburgo, al que llegamos por la tarde, después de sortear un atasco monumental, que luego supimos que fue provocado por un accidente mortal. Nos esperaba el barco de la compañía Color Line, cuyo nombre noruego era “Kronprins Harald” que significaba “Principe heredero Harald”, que nos recibió como un hotel de ocho cubiertas, repleto de restaurantes, bares dancing, camarotes y turistas de mochila impecable. Era como si alguien hubiera cruzado un crucero caribeño con una ópera nórdica… y hubiese salido algo perfectamente funcional, frío y sorprendentemente cómodo. Llevábamos cada familia un camarote para cuatro personas con baño. Francamente cómodo. Cierto es que dormir en un barco no es como dormir en tierra. El húmedo camino mantiene un balanceo del tiempo y del sueño. Aunque a él te rindas, uno no deja de navegar.
La llave del camarote era una tarjeta perforada. Tecnología escandinava de los años noventa, implacable con el turista del sur. Intenté abrir durante varios minutos, convencido de que el secreto estaba en la presión. Hasta que un atento y simpático noruego, con la serenidad de quien ha visto mil errores parecidos, giró mi tarjeta y abrió la puerta con gesto leve. Le di las gracias con una sonrisa parecida a la de Alfredo Landa en “Vente a Alemania, Pepe”. No me faltaba más que la boina.
Zarpamos a media tarde. Nos esperaban horas de navegación por uno de los espacios más ricos en historia y geografía de Europa: los estrechos daneses. Esta ruta no era nueva. Era tan vieja como los mapas. Desde la Edad Media —y mucho antes, en la prehistoria—, estos canales han sido arterias de poder, comercio y guerra.
Primero cruzamos el Gran Belt, un brazo de mar entre las islas danesas de Selandia y Fionia. Aquí los vikingos daneses surcaron las aguas en drakkars cubiertos por escudos redondos. Las corrientes aún susurran sus nombres, aunque la mayoría no aparecen en libros: eran pescadores, saqueadores, artesanos del mar. Luego, el barco navegó hacia el Pequeño Belt, un estrecho más íntimo, rodeado de colinas verdes y granjas antiguas. Este pasadizo fue, durante siglos, un cuello de botella estratégico. Navegar por él es entrar en la memoria de Europa.
Tras ellos, el Kattegat se abrió como una palma extendida. Su nombre, que en neerlandés significa “el agujero del gato”, refleja su peligrosidad: un mar traicionero, lleno de bajíos, donde la navegación precisa era cuestión de vida o muerte. Aquí se fraguaron alianzas, asedios y también fugas. En este mar cada ola es una página del libro de los vientos que cuenta la historia de las sagas vikingas. Mientras dormíamos,
Cruzamos el Skagerrak, donde el Báltico entrega sus últimas aguas al mar del Norte. Este tramo no es pacífico. Es profundo, complejo, con corrientes cruzadas y una larga historia de conflictos. Durante la Segunda Guerra Mundial, aquí se libraron batallas navales, y siglos antes, los barcos vikingos surcaban estas aguas camino de las Islas Británicas. Fue en este cruce donde el norte dejó de ser solo una dirección y se convirtió en destino, en cultura, en leyenda.
A las seis de la mañana me levanté para ver el amanecer sobre el fiordo de Oslo. Había imaginado un cielo que pasaba del negro al violeta, del azul al oro, como una revelación lenta. Pero pronto el sol comenzó a brillar alto, desafiante, como si hubiera estado ahí toda la noche. Aquí no hay alba tímida: el día llega armado hasta los dientes. Subí a la cubierta.
El aire era limpio, fresco, con ese punto mineral que solo tienen los lugares donde el bosque llega hasta el mar. Y allí estaba: el fiordo de Oslo. A diferencia de los fiordos del oeste noruego, profundos y dramáticos, el Oslofjord es más sereno, más contenido. Tiene curvas suaves, orillas verdes y salpicadas de pequeñas casas de madera con embarcaderos privados. Islitas de roca y vegetación surgen de las aguas como si brotaran del sueño de algún dios cansado de tanta geometría. A lo lejos, barcas dormidas. Más cerca, aves planeando en silencio. El agua refleja el cielo con exactitud de espejo: uno duda si está arriba o abajo.
El barco fue adentrándose con lentitud. Las orillas iban mostrando pueblos pequeños, casas dispersas, iglesias de madera, y detrás, siempre, los bosques. En este tramo del viaje el barco se convierte en un peregrino, y uno no sabe si Oslo será destino o simple excusa. Víctor estaba junto a mí acompañándome en la vigilia. Aún somnoliento, pero con la cámara preparada, dispuesto a capturar lo que el alma apenas alcanzaba a procesar. Nani y Conchi se unieron poco después y los cuatro nos sentamos sin hablar. Cada minuto era un cuadro nuevo. Un cuadro de luz y color que Odín nos regalaba.
Este fiordo no fue solo paisaje: fue frontera. Defensa natural, vía de comercio, corredor de invasores. En sus aguas se hundió el crucero alemán Blücher en 1940, intentando tomar Oslo en una operación relámpago. La resistencia noruega, desde las fortalezas costeras, impidió la entrada del enemigo durante horas cruciales. Fue una de esas victorias morales que no cambian una guerra, pero cambian la memoria. Y más atrás, en el tiempo, este mismo fiordo había recibido a los primeros cristianos, enviados por reyes ya convencidos de que la cruz ofrecía más estabilidad que el martillo de Thor. San Olaf, el más célebre misionero, convirtió a Noruega con sangre y sermón. Donde antes se ofrecían cabras a Odin, se levantaron iglesias. Donde antes se tallaban runas, se copiaron evangelios. Pero bajo la cruz, el fiordo sigue siendo pagano. Hay algo anterior al hombre en estas aguas, algo que no necesita ser nombrado para existir. El bosque, el agua, la roca: todo permanece. La historia pasa, se disuelve. El paisaje queda, eterno.
Oslo apareció al fondo, como una nota sostenida al final de una sinfonía. No gritó su llegada. Simplemente apareció. Se dejó ver. El barco se aproximó al muelle lenta y suavemente, mientras los motores enmudecían. Desde la cubierta, la panorámica del fiordo era sublime. El fiordo de Oslo es pequeño pero majestuoso, el paisaje es inolvidable y la entrada a la ciudad un momento casi sagrado.
Después de desembarcar nos dirigimos al camping que ya conocíamos de nuestra visita anterior. Era un camping muy céntrico y muy grande llamado
Ekeberg, pero no disponían de parcelas con servicio de electricidad y decidimos buscar otro. Algo más alejado de la ciudad, encontramos el camping Bogstad que resulto ser muy bueno y encantador. Estaba a las orillas de un lago. Así acabó nuestra travesía.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por SO/Sotogrande Spa & Golf Resort
Contenido Patrocinado
Contenido ofrecido por Restalia