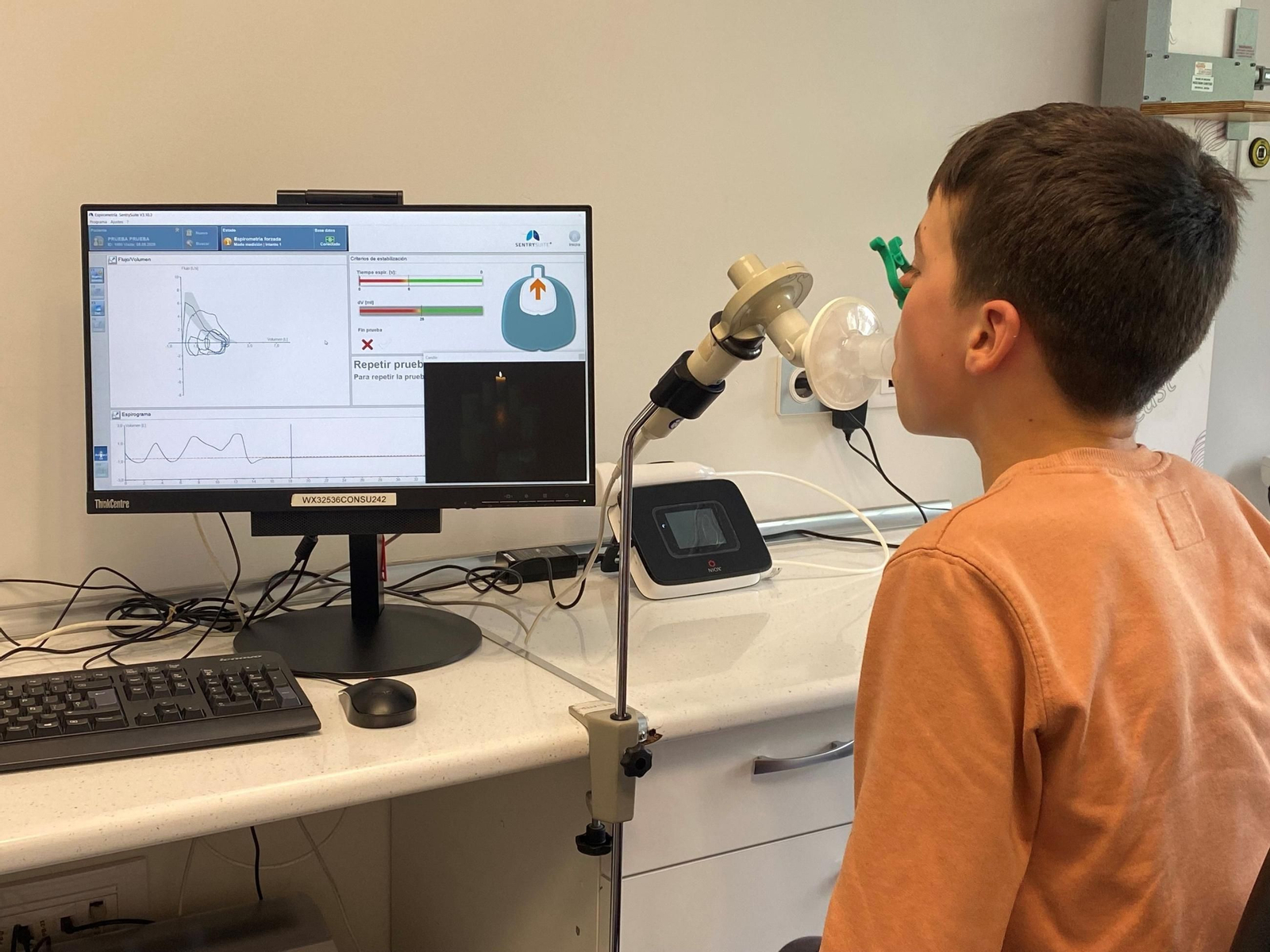Alguien que espera en la cola
Calle Larios
Un año después la epidemia nos ha convertido en lo que seguramente ya éramos: unos perfectos desconocidos
Y sin embargo, a pesar de la distancia, el encuentro se abre camino

Si algo hemos recuperado en el último año han sido las colas. Tan felices nos las veíamos a cuenta de la digitalización de todos los procesos, administrativos y sentimentales, profesionales y ociosos, todo al alcance de un click, para qué vas a jugarte el tipo ahí fuera si lo mismo puedes suscribirte a Málaga Hoy que comprarte una parcela en Marte sin salir de casa, y de repente aquí estamos, guardando nuestro puesto en la fila con uñas y dientes. Hay colas en todas partes, como un reclamo inflexible a la paciencia: ya sea para que nos inoculen la Astrazeneca, para comprar un pitufo en la panadería, para presentar los respetos a Jesús Cautivo, para cruzar la calzada, para cambiar el billete premiado, para presentar una queja, para hacernos con tiritas nuevas en la farmacia, para entrar al cine, para renovar el armario o para enviar una carta nos espera, rotunda, la hilera de usuarios, distraída, desesperada unas veces, taciturna otras, en busca de consuelo u ocio barato en teléfonos móviles, pensando en las musarañas, cavilando sobre el resultado del domingo, imitando a las papeleras y al mobiliario urbano en el arte zen de no hacer, sentir, pensar ni padecer. Dado que no podemos consentir aglomeraciones en los interiores hagamos al respetable esperar ahí fuera, en el aséptico desamparo, llueva o truene, haga frío o cruja el terral más salvaje. Y ahí que vamos, a la cola: la guardo a diario cuando voy a por el avituallamiento para el desayuno, cuando voy a comprar el periódico y en otras muchas circunstancias, planificadas unas, imprevistas otras. A veces es relativamente sencillo respetar la distancia de seguridad y pintar el recinto imaginario que nos rodea a donde vayamos, otras hay que echarle valor a los avasalladores que no dudan en echársete encima cuando consideran que la cola no avanza todo lo rápido que ellos quisieran. La acera es así un desfile de colas, en el estanco, en la pescadería, en el bar, en cualquier negocio donde no sea imprescindible pedir cita previa. Y ahí, en esa espera, en esa acumulación de tiempo que no se puede matar sino que, por el contrario, nos erosiona un poco, como si se llevara algunas páginas de nuestra biografía por una cañería invisible, las mascarillas nos convierten en acaso lo que ya éramos desde hace mucho: unos perfectos desconocidos. Hay estudios que sostienen que la mascarilla nos estiliza, nos hace más guapos, tiende a perfilarnos el rostro al modo egipcio, como si nadie tuviera aquí una papa en condiciones. A cambio, eso sí, hay que pagar el precio de la parcial deshumanización: con el rostro reducido a la mitad, muy a pesar del protagonismo concedido a los ojos, que sólo a veces llegan a ser el espejo del alma (y ya se sabe que los espejos siempre mienten), el menda que se te planta detrás con la esperanza de que queden torrijas cuando llegue su turno no parece ser merecedor de la atención propia, de ser tenido en cuenta.
Así es: si el desarrollo de la civilización occidental se ha caracterizado por la extinción no ya de los afectos, sino de los modales, hasta el punto de que a no más de cuatro pelmas les parezca oportuno aún dar los buenos días, dar las gracias y despedirse de manera cordial, a ver de qué puñeta sirve esbozar una sonrisa si con las Ffp2 no la va a adivinar ni David Copperfield (desconfíen: cuando la sonrisa es honesta, se percibe claramente sobre la mascarilla). Sin embargo, dado que al final los seres humanos parecemos venir al mundo con esta tara socializadora resistente a todos los profetas del hastío desde Schopenhauer, a veces el milagro ocurre. Estamos aquí, en esta cola, sin nada más que hacer, con la sospecha de que cuando al fin entremos no quedará nada de la mercancía que hemos venido a buscar. Entonces alguien dice algo en voz alta sobre el tiempo, pero a santo de qué, es que lo mismo se pone a llover que hace un calor que te abrasas. No falta quien responde con la previsión para el fin de semana, pues nosotros queríamos dar un paseo por el campo y ya ves, alguien sabe cuándo vamos a poder ir a otras provincias. En cuestión de segundos somos dos, tres, cuatro los que hablamos, sin conocernos, y qué narices importa eso, nadie llega a conocerse del todo, ni siquiera a sí mismo, como lamentó Sócrates. Si en vez de mascarillas hubiéramos llevado cascos de la NASA habría dado lo mismo. En la conversación salen a relucir el alcalde, el Málaga, Felipe de Edimburgo y los borrachuelos de batata. A veces basta una cola para sentirnos más vecinos, más ciudadanos, más público. Sea.
También te puede interesar
Lo último