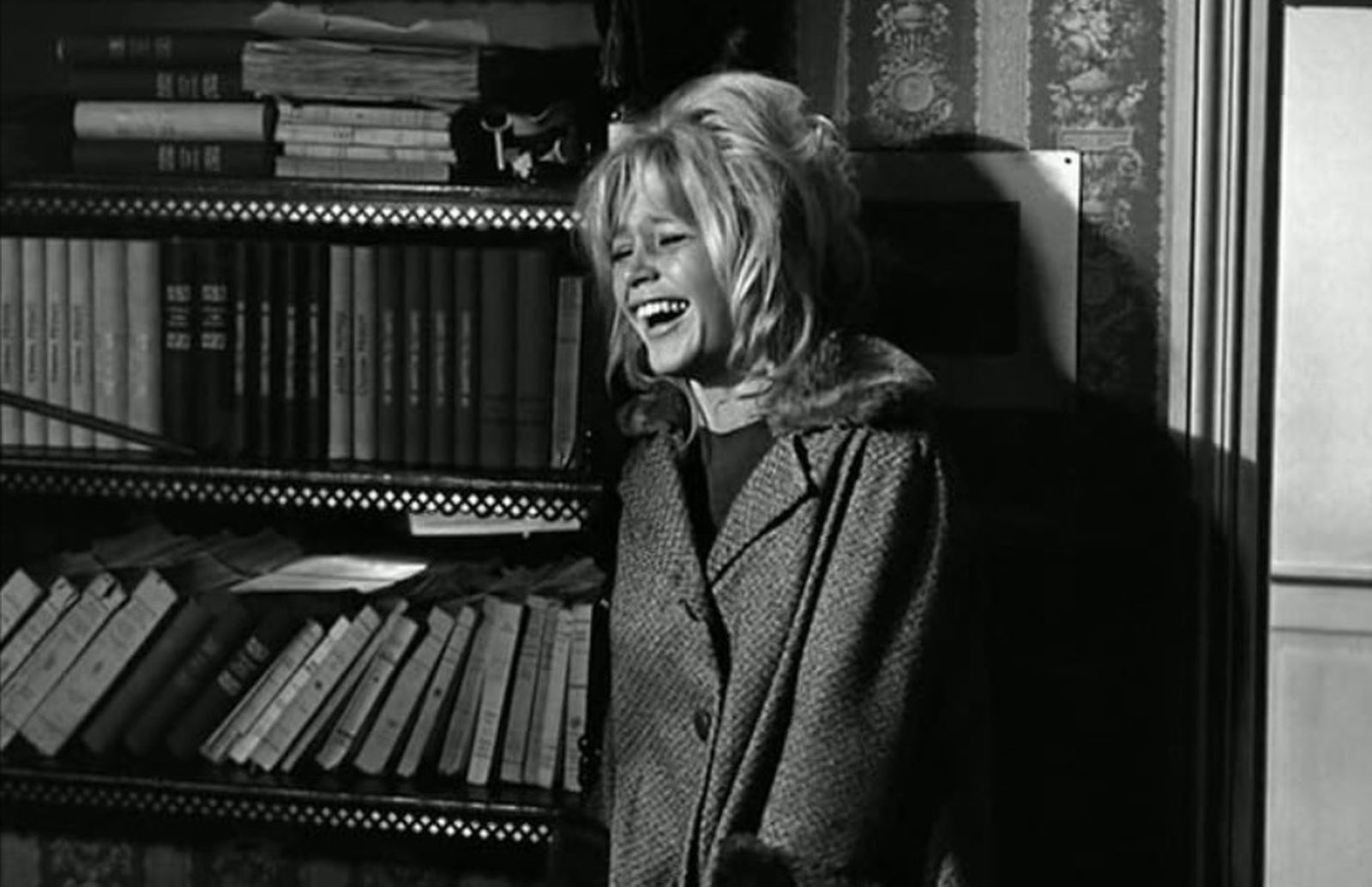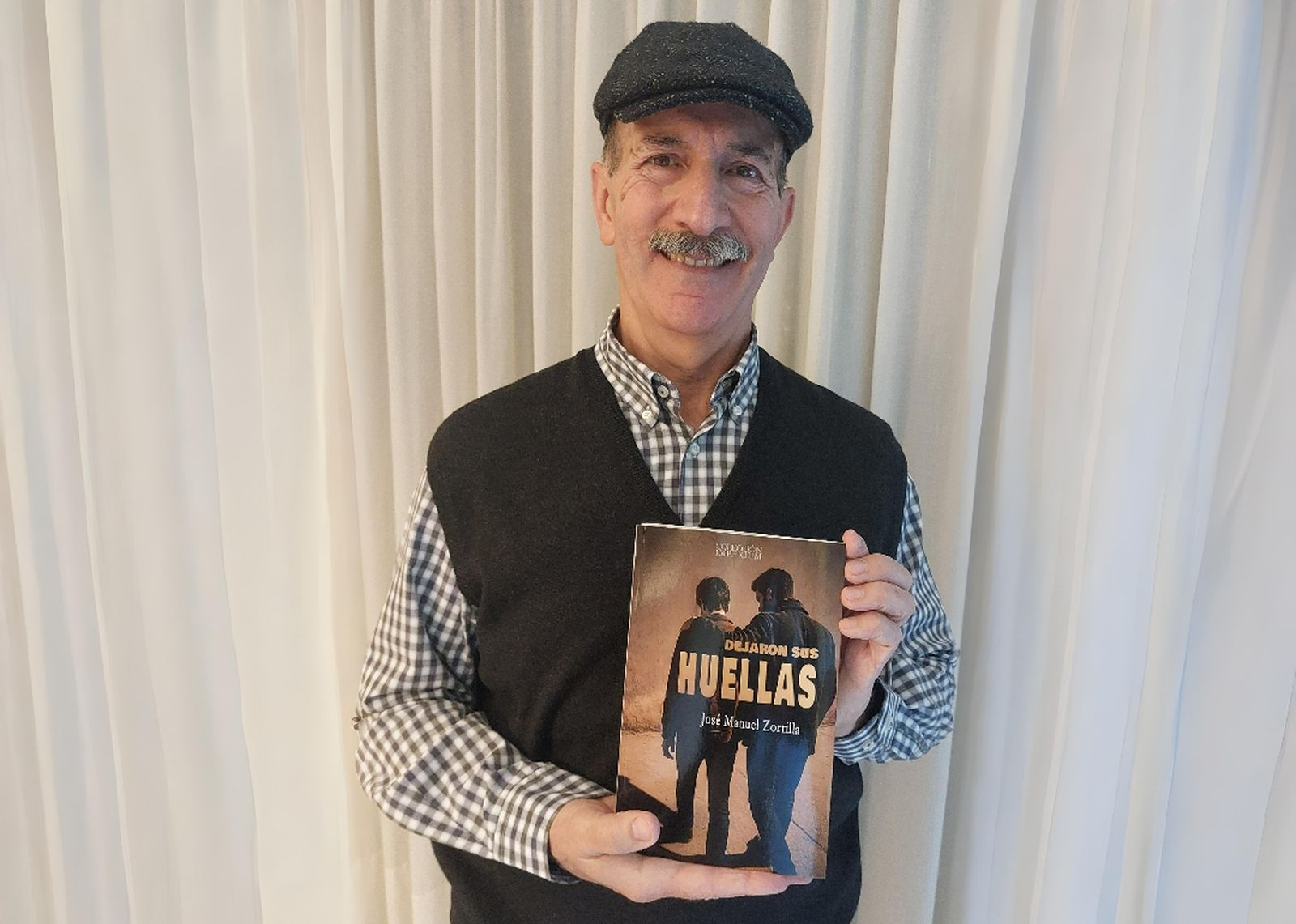¿El Teatro Romano? ¿Qué es eso?
Ahora que el hipotético uso escénico del yacimiento vuelve a traducirse en trifulca para las administraciones públicas, conviene recordar cuándo se construyó este espacio y qué significó en la Málaga de la época


Por más que el Centro de Interpretación del Teatro Romano sea una realidad incuestionable desde hace meses, no faltan, todavía a estas alturas, turistas y nativos que observan el yacimiento con atención y se preguntan en voz alta por dónde saldrían los leones. Así que, dada la última trifulca administrativa montada en torno al uso escénico de este espacio, con inauguración municipal ya anunciada para el próximo 15 de septiembre (en un acto en el que participarán el barítono Carlos Álvarez, el guitarrista Daniel Casares y el pintor Andrés Mérida), conviene dejar claro, como quería Raymond Carver, de qué hablamos cuando hablamos del Teatro Romano; al menos, como base desde la que argumentar ideas, pros y contras.
El Teatro Romano de Málaga se construyó en el siglo I, dentro de un proyecto impulsado por los emperadores Tiberio y Augusto para la puesta en marcha de este tipo de infraestructuras en todo el imperio. Buena parte de los teatros romanos de la Península Ibérica, como los de Zaragoza, Tarragona y la cercana Acinipo, fueron construidos también en este siglo, si bien otros singularmente notables como los de Cartagena, Mérida e Itálica ya fueron levantados durante la anterior centuria. Con la presencia del teatro, Málaga vio reforzada su proyección fraguada en el mapa del imperio: su posición como potencia económica ya era indiscutible mediante la exportación de vino y garum a todo el Mediterráneo, y también en el siglo I se promulgó la Lex Flavia Malacitana, que convirtió a la ciudad en municipio romano por derecho. El teatro, alzado junto al mar y con un aforo nada desdeñable (hoy limitado a 220 plazas), afianzó notablemente esta situación privilegiada, propia de las urbes que formaron parte del plan cultural imperial. De hecho, puede decirse que aquel esplendor nunca volvió a repetirse, ni bajo la dominación musulmana ni bajo la cristiana. Si hubo en Málaga una edad de oro, ésta terminó para siempre en el siglo III.
Pero ¿qué era el Teatro Romano cuando se construyó? ¿Qué veían en sus instalaciones los malagueños de entonces? Ante todo, nada de leones: los combates con fieras estaban reservados para los anfiteatros, mientras que los teatros quedaban consagrados al arte dramático. Tradicionalmente se considera el teatro romano como heredero del griego, pero conviene dejar claras algunas distinciones. La primera es la desacralización: si el espacio escénico griego era en realidad un altar a Dioniso en el que los dioses intervenían a placer mediante el recurso del deus ex machina, el teatro romano es un espectáculo netamente humano, donde lo que se pretendía era subrayar las pasiones, grandezas y flaquezas del hombre sin tener muy en cuenta al destino. Ese espectáculo ocurre en el escenario, pero también fuera de él, en las áreas en las que el protagonista es el público: por primera vez, el teatro es un lugar para exhibirse, pavonearse y dejar bien clara la opinión particular sobre la representación. La vida cotidiana de la ciudad queda a su vez representada en el teatro, y la arquitectura se desarrolla en consonancia. A partir de los diseños de Vitruvio, que perdurarían hasta el Renacimiento, los espacios destinados a coros y corifeos disminuyen mientras los reservados a la distensión, el encuentro y la conversación placentera entre ciudadanos (accesos, vomitorios y pasillos) crecen de manera proporcional. En el Teatro Romano de Málaga puede distinguirse, de este modo, la amplitud conferida a la orquesta, el conjunto de plazas destinadas a nobles e ilustres situado entre la cavea (graderío general) y el proscenio.
En cuanto al repertorio, Roma reniega de la tragedia griega y prefiere, con mucho, y por una mera cuestión de carácter, la comedia, que aunque en su origen también se considera una invocación de la divinidad (a la manera de procesiones báquicas), se adapta mucho mejor a la recreación de las servidumbres y refriegas cotidianas urbanas, tan del gusto de su público. Así que los autores griegos más representados todavía en el siglo I fueron Aristófanes y especialmente Menandro, principal exponente de la Comedia nueva. Entre los latinos destacaron Plauto y Terencio, que imitaban a los anteriores con devoción casi religiosa (de Menandro, de hecho, si bien sólo se conserva una obra completa, su producción es más conocida gracias a las versiones de Terencio). Cada función incluía la representación de varias comedias, en jornadas que podían transcurrir desde el mediodía hasta la noche. El ciudadano que quería asistir a las representaciones tenía que adquirir una entrada, aunque las autoridades y los nobles de la ciudad sufragaban a menudo las localidades de los espectadores menos pudientes, siempre que se ajustaran a la categoría de ciudadanos. La temática, por tanto, incidía en la vida urbana, con recreaciones paródicas de funcionarios y arquetipos de todas las clases sociales, de manera que el público podía verse representado con facilidad. No obstante, las comedias latinas se ambientaban siempre en Grecia por una cuestión de higiene: por mucho que acudiera al teatro para distraerse, un romano nunca habría visto con buenos ojos los asuntos de Roma tratados con frivolidad. Las tramas, especialmente las de las comedias terencianas, tendían a repetirse y seguían un esquema más o menos parecido a éste: dos jóvenes, él noble y ella plebeya, se enamoran, pero los padres de él se oponen al matrimonio dados los orígenes impropios de la novia. Una pareja de sirvientes (por lo general, ella avispada y él zoquete) entran de lleno en la acción e investigan a fondo la situación, hasta que demuestran que la novia procede de un linaje de rancio abolengo aunque fue criada en el seno de una familia humilde. El casamiento, por tanto, se permite para felicidad de todos. Este tipo de argumento siguió causando furor en la Edad Media y el Renacimiento, e influyó de manera decisiva en la Commedia dell'arte y en el Siglo de Oro español.
El final es conocido. La primera mano que desmanteló el Teatro Romano de Málaga vino de Roma, que en el siglo III lo clausuró y lo empleó como materia prima para construir la cercana fábrica de salazones. En el periodo andalusí fue reducido a cantera para mayor gloria de la Alcazaba. En 1951 salió a la luz bajo la Casa de la Cultura. Y aún espera su momento.
También te puede interesar