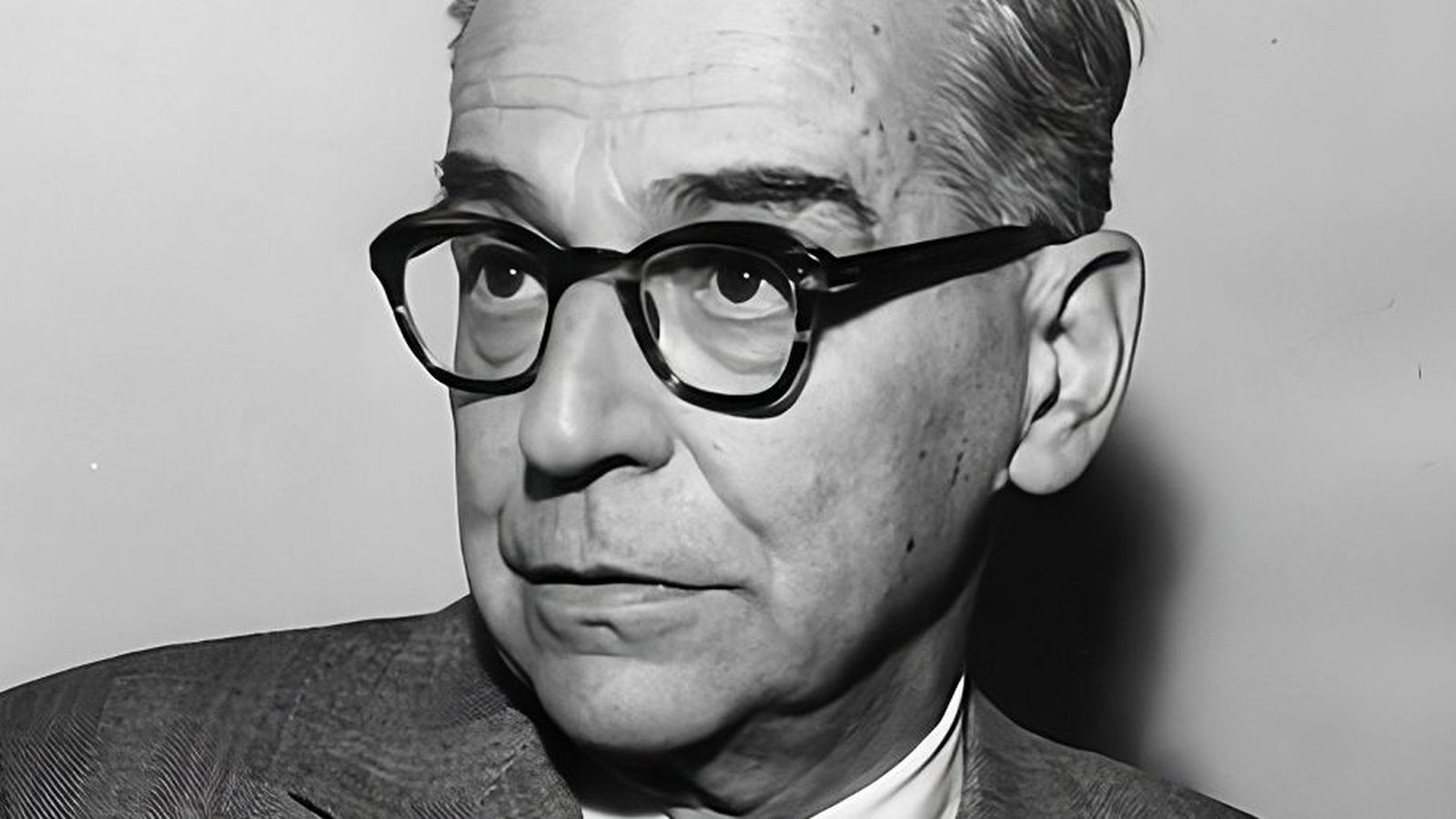El último reposo de Gargantúa
Lunes La Feria |
Por muy agosto que sea, un lunes laborable ofrece el contrapunto perfecto a la Feria
Aunque quien quiere diversión la tiene aquí a raudales sin mirar el calendario
Venga de donde venga, claro

Se sabe que es Feria en el Cortijo de Torres cuando a la hora del almuerzo aparecen casetas con degustaciones gratuitas de callos. No tanto por los coches de caballos, ni por los jinetes vestidos de corto, ni por las mujeres que van de acá para allá con la discreta elegancia de sus indumentarias flamencas: cosas más raras se ven en cualquier barrio de Málaga a las tres de la tarde. Pero que una familia prepare una olla de callos como para rendir Stalingrado y se disponga a repartirla gratuitamente entre los incautos, eso sólo pasa en la Feria. Y sí, ya ve usted, hace un calor infernal, lo del aviso amarillo iba en serio y para colmo la niebla de esta mañana ha dejado una humedad en el ambiente que convierte en inservible cualquier recodo umbrío. Así, sólo con imaginar un plato de callos con sus garbanzos, su pique y su caldillo el sudor mana en la frente como si de la fuente de Salmacis se tratara, pero ¿quién dice que no a semejante dosis de proteínas? De algún modo, al feriante le conviene compartir el credo de Gargantúa y olvidarse de quedar saciado cuando de comer se trata. En las casetas que hay abiertas se sirven además paellas, platos de jamón y queso, pinchitos, tortillas y otros guisos domésticos, todo regado según la prescripción particular de los comulgantes. Fuera, el recinto ferial conserva su impronta western de aldea abandonada y detenida en otro siglo, con sombras fugaces que pasan a lomos de sus monturas, algunos niños gritones que no dejan de correr bajo el sol y, a cierta distancia, la imagen de los carricoches detenidos como monstruos antediluvianos que hubieran quedado congelados en el permafrost. Hay algo decididamente ucrónico en el paisaje, igual que si habitáramos otra ciudad y otro tiempo, tal vez una versión más desangelada, hermética y disuelta de una Málaga sin norte. Por eso el banquetazo resulta incluso más bizarro, más fuera de sitio, como si en realidad estuviéramos desayunando cuando ya mojamos el pan en el plato. Poco después, la impresión se traslada al centro y el contraste se multiplica. Es lunes laborable: hay gente trabajando, profesionales que caminan a toda prisa todavía a esta hora por la Plaza de la Merced con maletines y teléfonos móviles, mozos con sus portes, dependientas que atienden en los comercios abiertos, un cierto runrún que delata actividad económica, progreso, negocio. Pero también es lunes de Feria: mientras todo esto sucede, hay un señor en la plaza de Uncibay, sin camiseta y ciego de Cartojal, que intenta bailar sevillanas al compás que le marcan sus compadres encima de un cubo puesto boca abajo. La afluencia es considerablemente menor que la del domingo, que a su vez fue bastante más relajada que la del sábado (cabría pensar que a lo mejor la prolongación de la convocatoria durante un día más invita a buena parte de los feriantes a tomárselo con calma), pero el río de contrastes sigue fluyendo. Apuntaba el Eclesiastés aquello de que "hay un tiempo para todo (...) un tiempo para reír y un tiempo para llorar, un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar". Lo bueno de un lunes de Feria es que estos tiempos acontecen a la vez: mientras unos corren la juerga padre, otros han madrugado y cumplen con su tarea o buscan la manera de hacerlo. Es ahora cuando el término convivencia, al que tanto se está recurriendo en esta Feria, adquiere su significado más pleno.
La puerta de la recién restaurada iglesia de Santiago, espléndida de nuevo en su atalaya de la calle Granada, ha amanecido hecha unos zorros, con botellas amontonadas en el peldaño y restos que delatan su uso como urinario público. Aquí al lado, en la Plaza de la Judería (verdadera nostalgia la que evoca el nombre de este rincón: ni es una plaza, ni queda resto alguno de la judería. Pero en su lugar tenemos la terraza de El Pimpi, en la que a estas horas, claro, no cabe un alfiler: aleluya), una joven habla con acento castizo, rojo el floripondio en el pelo, a un grupo de oyentes: "Nosotros somos de Bilbao y de La Roja, así que brindamos con muchas ganas". A cierta hora, en la Plaza del Siglo se pronuncia un castellano tan depurado que ya quisieran en Alba de Tormes, y de eso se trata: la Meseta Central arde en temperaturas insoportables y muchos de quienes tienen vacaciones en agosto barajan la Feria de Málaga como opción razonable. Son ellos los que sostienen el fiesteo mientras buena parte de la población local, la que puede, se fastidia currando. Justo al lado, un matrimonio árabe avanza entre el gentío con su hijo pequeño de la mano y un gesto bastante expresivo de que no nos pase nada en la mirada. Otra pareja afroamericana, junto a la que brincan suficientes chiquillos como para montar un equipo de baloncesto, camina a tientas, entre alucinada y asqueada, sortea una Plaza de la Constitución en la que directamente ni siquiera prueban suerte y terminan en la calle Larios, ante el escenario de los verdiales. La panda invitada hace lo suyo al estilo Montes y el padre de familia, metro noventa, gafas de sol de Armani como para dar sombra a la Estación Espacial Internacional y cráneo rasurado a la perfección, parece quedarse atónito, pero qué especie de baile del diablo es éste, y por qué esa forma inhumana de tocar el violín. En la calle Alcazabilla los niños se lo pasan en grande con la Feria Mágica, aunque algún sátrapa digno de Herodes con pinta de haber repetido tercero de Primaria casi logra sacar de sus casillas a una cándida actriz con una mala uva digna de Pinochet. Hablando de Gargantúa, el señor que se abre paso en Cister con un tanque de cerveza en la mano izquierda, camiseta de AC/DC, barba poblada de bacterias y brazo derecho en torno al talle de una chica atormentada que bien podría pasar por la Caroline de Lou Reed con peineta se parece más a Falstaff: "Nada de esperma de gallo en mi bebida", advertiría a cualquier tabernero que amenazara con verter dos huevos en su canaria. De nuevo en la calle Larios, un tipo puesto de rodillas tatúa el ombligo de una adolescente como si vistiera a la Virgen del Carmen. El tronío funk que llega desde la Plaza de la Constitución compite con las sevillanas que quieren bailar dos abuelos en Liborio García para vergüenza de sus nietos. El conjunto parece una novela de Thomas Pynchon. Alguien debe guardar una máquina del tiempo en algún sótano.
Los operarios de Limasa hacen su lunes y cuando se van la música ha cesado. El botellón de costumbre es visiblemente menos concurrido que el de la víspera, pero acontece. Tres colosos que bien podrían competir en el equipo nacional de lanzamiento de martillo presumen en Uncibay, mercancía en mano, de que se han dejado ciento veintisiete euros y cuarenta y tres céntimos exclusivamente en priva en el supermercado de El Corte Inglés, lo que ya es tener pedigrí para un botellón. Una yoli que parece sacada de la película más chunga de Eloy de la Iglesia derrapa en Casapalma, cae al suelo y vomita con la mansedumbre de un leopardo mientras su amiga, ávida, llama al 112. Cae la tarde y todavía hay gente trabajando en bares y oficinas. La rutina, acaso, de un lunes cualquiera.
También te puede interesar
Contenido ofrecido por Caja Rural Granada
Contenido ofrecido por Restalia